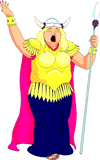Antes de analizar la tipología de faunas que pueblan la ópera hay que asimilar algunos conceptos. Las siguientes líneas reflejan exageradamente las características del fanático-operático, un auténtico monstruo que puebla los teatros. Todos los aficionados a la ópera tenemos algo de fanáticos, pero sólo unos cuantos cumplen todas las pautas de comportamiento. Eso sí, los que las cumplen, dan miedo. He aquí, llevadas al extremo, esas peculiaridades:
El aficionado a la ópera tiende al pedantismo. Es inevitable, independiente de su orientación sexual y muy contagioso. En toda conversación escuchada en un entreacto, tiende siempre a la comparación. Si la función es un desastre, hay mil más con las que comparar. Si en cambio es una maravilla, siempre hay una referencia discográfica o escénica anterior que es muchísimo mejor. Es dogma de fe.
Además, es importante dejar claro que uno conoce todas las referencias históricas. Es la mal llamada enfermedad de la “referencitis”: Cuando uno dice “la Adriana de Tokio”, el buen aficionado debe saber ya que se refiere a la Adriana Lecouvreur de Caballé, Carreras y Cossotto de 1976. En estas citas hay que omitir todos los detalles, la frase debe ser simple, contundente y definitiva: “la Carmen de Glyndebourne”.
Esta repimpollez hace que el operafático sea incapaz de mantener una conversación sobre el género delante de no-aficionados. Su tendencia a ofrecer gratuitamente una avalancha de datos, incluyendo detalles innecesarios sobre fechas, lugares y personas desconocidas para el resto de los mortales del mundo real, hacen que estos últimos huyan aterrorizados cuando se acerca un fanático-operático, que es incapaz de entender que vive en otro mundo.
Otro dogma de fe: Cuanto más antigua sea y peor sonido tenga una grabación, es más valiosa. Si el ruido de fondo suena a sartén con huevos fritos saltando, la música está tapada por compulsivos ataques de tos del público y el apuntador se oye claramente: puntos a favor. Si además se escucha la voz de un locutor de radio en idioma lo más exótico posible, la grabación puede llegar a la categoría de referencia absoluta.
Tercer dogma, derivado del anterior: todo lo comercial es malo. Sólo son aceptables las grabaciones en directo. Cualquier disco de estudio es detestable porque hay trucos técnicos de por medio. Si un cantante o director tiene éxito comercial, su estimación baja puntos. Si ya llega a ser famoso, no merece ni un mínimo de atención ya que su éxito se debe a campañas publicitarias y su carrera avanza en detrimento de las de otros cantantes con más valía que no graban discos.
El problema ha aumentado su magnitud a partir de la popularización de la banda ancha de internet, el emule, los torrents, youtubes, las radios online y rapidshares. Ahora mismo la cantidad de documentos históricos es tan inmensa que para estar al día en referencias hay que estar con la ópera pegada a la oreja todo el día. Sólo los extremadamente fanáticos lo consiguen. Se vuelven locos para buscar las programaciones de las emisoras online, graban todo lo que pillan, investigan y comparten en foros de internet todo tipo de grabaciones. Su referencitis se agudiza, su desprecio por los habitantes del mundo real se incrementa y su alejamiento de la realidad es más notorio.
Porque otra característica del mega-aficionado es la vehemencia. Un fanático defiende a sus ídolos con sangre si es necesario. Hace años eran famosos los “viudos de Callas”, especialmente en Italia, que se dedicaban a reventar funciones a sopranos que se atrevían con algún papel que hubiera cantado la Divina. Por edad, estos viudos van siendo sustituidos por otros, más modernos pero no menos agresivos. En España cobran especial virulencia los krausistas, que no sólo son incapaces de reconocerle el más mínimo fallo a Alfredo Kraus, sino que atacan con agresividad cualquier interpretación de sus roles más emblemáticos por parte de otro tenor. Son imposiblas. Las vehementes aplauden que parece que les va la vida en ello, y asimismo abuchean y se despepitan gritando enloquecidamente si algo no les gusta. En los teatros hacen mucho ruido aunque luego sean sólo tres o cuatro. En las crónicas posteriores dirán que “el público abucheó” cuando en realidad era sólo una limitada pandilla de desquiciadas que se creen por encima del bien y del mal dedicadas a hacerse notar.
Consecuente con esta vehemencia y aplicando el dogma de fe nº 3, tenemos otra característica inherente al fanático-operático: las manías. Las manías se cogen a determinado cantante ya sea por motivos musicales o extramusicales. Cualquier cosa que ese cantante haga -da igual cómo- será detestable y merecerá pataleos, pitidos y alaridos. En España, especiales víctimas de estas manías son Plácido Domingo y María Bayo, aunque afortunadamente al primero cada día se le tiene un poco más de respeto. En el lado opuesto, cualquier cosa que canten por ejemplo Kabaiwanska o Renato Bruson, por muy mayores que estén y a pesar de que su salud vocal sea penosa, merecerá una ovación desgañitante.
Por último, el fanático-operático da muestra habitual de otra de sus características: el desprecio. Para ellos, el verdadero aficionado es el que va a gallinero. En una concepción totalmente anacrónica y que fomenta la impopularidad de la ópera, el público de patio de butacas se compone de burgueses ricos que sólo van a la ópera como acto social para dejarse ver. Si además son invitados, peor que peor. Cuanto más lateral y más arriba tengan su butaca, más auténticos. Ni que decir tienen que en los corrillos de los entreactos desprecian también a quien no tiene su misma opinión y pretenden humillar a los que no tienen sus vastos conocimientos aturdiéndolos con datos y fechas. No lo consiguen.
En contraposición a esta visión extrema del fanático-operático está el aficionado de a pie, que va a la ópera con intención de disfrutar, no de pasarlo mal. Y lo consigue.